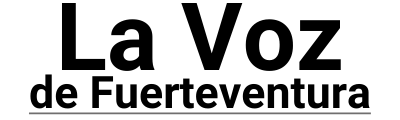Ya temprano, antes de embarcar, el repentino viento vaticinó que no habría un mar en calma. El día no era de ésos que invitasen a viajar en barco. Se esperaban olas de seis metros, según les dijeron al llegar al muelle.
Nadie pensó en saltarse el viaje, hacía mucho tiempo que habían comprado los billetes, y querían que el pequeño de la casa visitase el Loro Parque, y lo más económico era ir en barco desde Agaete.
Pese a como estaba la mar, el barco iba lleno. Todos sentados en sus butacas, sin moverse del sitio. Sólo los marinos de verdad tendrían el aplomo para levantarse con los vaivenes de la embarcación. Eso no evitó que se dieran cuenta de que algo pasaba, su tímida primogénita, sentada al otro lado del pasillo, no hacía más que mirar a alguien que estaba un par de filas por delante de sus padres.
«Se conocerán del instituto», le dijo su mujer. Mientras, desafiando toda lógica, el joven se levantó y comenzó a caminar hacia ellos, o a intentarlo. Su cara había perdido cualquier color que se considerase saludable, pero cuando estuvo a la altura de su hija, la miró y le sonrió. La mirada de ella cambió, ¡quizás revolvió sus sentimientos!
Relatar el silencio, solo roto por los embates del barco; el resto del viaje sería aburrido. Una vez en puerto, y comprobado que su coche no tenía daños, tocaba cumplir con el plan, mientras los padres esperaban alguna confidencia de su hija.
Al final del día, esperando para embarcar de vuelta, en el coche de al lado, estaba él, y su madre no lo pudo evitar:
—Marta, aquí tenemos a tu amigo de esta mañana.
—No es mi amigo, no le conozco —contestó en el agradable tono de cualquier adolescente cuando el tema no le interesa.
—Pues en el viaje, esta mañana, no dejabas de mirarle.
—Sí, hasta que vi su mirada triste. Yo necesito gente conmigo que vea la vida con alegría —dijo sin inmutarse, mientras en el coche sonaba Ni todo lo contrario de Pedro Guerra.